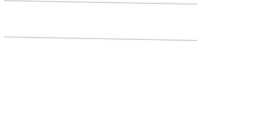Onomástica
Inicio > Onomástica > Etnonimia > Cántabros
Cántabros
Si por “principio” entendemos, como hace la RAE, “la norma o idea fundamental que rige el pensamiento y la conducta”, y por “virtud”, según la misma fuente, “fuerza, vigor o valor”, nuestros antepasados, los iberos, fueron unos seres excepcionales. No es momento este para extendernos en sus principios religiosos, familiares, sociales…; ni en la impresionante determinación, coherencia y rigor con que afrontan todas las vicisitudes, incluso las más trágicas, que un desafortunado destino les deparó. Aquí nos centraremos en estudiar algunos datos relativos al “pueblo” cántabro, muy abundantes pues su derrota y sumisión (guerras cántabras) tienen lugar en tiempos plenamente históricos (años 29 al 19 a. de C.); y entre todos ellos, pondremos el acento en su inmenso valor, fortaleza, valentía, que constituyen un modelo histórico, timbre de gloria, orgullo imperecedero…
Pero antes, una breve consideración sobre el concepto de “pueblo”, tal como se viene usando en los estudios sobre Iberia o Ispania. Si no nos molestaran tantos anglicismos inútiles y bobalicones, diríamos que, aquí, “pueblo” es un concepto “ligth”, porque cada uno de ellos se identifica, a la par que se contrapone a otros, mediante elementos puramente anecdóticos o intrascendentes, casi como observaciones o anotaciones de un turista curioso: los que llevan una túnica corta, los que matan de fatiga a los burros, los que tienen lanzas de hierro o los que usan manteca de carnero en lugar de aceite. En cambio, en lo trascendente y verdaderamente definitorio –los principios y virtudes antes mencionados- así como la lengua, la familia, la actividad económica o el pensamiento, la homogeneidad –que no identidad- es sorprendentemente grande. Entre vacceos y vetones, por ejemplo, no había mayor diferencia en ningún orden de cosas que la existente hoy, nuevo ejemplo, entre manchegos y maragatos. Otra vía para comprobar la inconsistencia o ligereza del concepto pueblo es la atomización dentro de cualquiera de ellos, hasta llegar a un nuevo concepto de pueblo, ahora como Ciudad o Población, mucho más real y operativo, con territorio y habitantes; Junta rectora, funciones y normas, vida social y económica propias; y así, dentro de los “cantabros”, por ejemplo, nos dice Plinio el Viejo que “entre los nueve pueblos de los cántabros solo hay que nombrar a Julióbriga” (Historia Natural III, 27); y en la misma obra, IV, 111, “siguen la región de los cántabros con nueve pueblos, el río Sauga y el Puerto de la Victoria de los Juliobrigenses; a cuarenta mil pasos de aquí están las fuentes del Ebro; el puerto Blendio, los orgenomescos, pertenecientes a los cántabros, Veseyasueca, puertos de estos…” Sé que estoy proclamando mi total heterodoxia y concitando toda clase de críticas: mi única respuesta consiste en animar a los detractores en esforzarse en la interpretación de la lengua ibérica y luego … ya hablaremos.
“Los cántabros fueron un pueblo de gran fiereza, valor y tenacidad, como lo prueba el hecho de que a finales del siglo I. a. de C. era el único pueblo al que los romanos no habían conseguido someter aún en toda Iberia” (J. Pellón, Íberos). Más concretas son las noticias de Estrabón, Geografía, Libro III, 16 17 y18, autor que sobresale por su tendenciosidad que, a veces, resulta hilarante: “En cuanto al olivo, vid, higuera y plantas de esta tipo, la costa ibérica del Mar Nuestro las procura en abundancia …, sin embargo el litoral oceánico del Norte se ve privado de esto a causa del frío, y el resto más que nada por la negligencia de sus gentes y por vivir no según un ritmo ordenado sino más bien según una necesidad y un impulso salvaje, con costumbres envilecidas…”. “Además de estas insólitas costumbres se han visto y se han contado muchas cosas de todos los pueblos de Iberia en general, pero especialmente de los del Norte, relativos no solo a su valor, sino a una crueldad y falta de cordura bestiales. Por ejemplo, en la guerra de los cántabros, unas madres mataron a sus hijos antes de ser hechas prisioneras, y un niño, estando encadenados como cautivos sus padres y hermanos, se apoderó, por orden de su padre, de un acero y los mató a todos, y una mujer a sus compañeros de cautiverio lo mismo. Y uno, al ser llamado a presencia de unos soldados borrachos, se arrojó a una hoguera”. ¿Porqué Estrabón nos cuenta verdades a medias?, ¿quizá sentía vergüenza de la encanallada tropa romana ávida de la carne de niños, jóvenes y adultos de ambos sexos?. Cuando dice que “es ibérica también la costumbre de llevar encima un veneno, que obtienen de una planta parecida al apio, para tenerlo a su disposición en situaciones indeseables”, ¿porqué no aclara que el veneno permitía a los vencidos perder la vida antes que la dignidad como seres humanos?. Y cuando añade: “De la insensatez de los cántabros se cuenta también lo siguiente: que unos que habían sido hechos prisioneros y clavados en cruces cantaban cantos de victoria”, ¿es posible que ni siquiera Estrabón pudiera comprender la grandeza de aquellos espíritus indomables?.
Hay bastante acuerdo entre los autores sobre la realidad de la afirmación de Estrabón cuando dice: “Usan manteca en lugar de aceite”. Algún traductor habla de “mantequilla”, lo que sugiere el producto obtenido desde la leche de vaca, oveja o cabra; pues no, estamos ante la manteca sinónimo de “gordura de los animales” que, hasta hace pocas décadas, se consumía en grandes cantidades especialmente en el mundo rural. A buen seguro que algunos de mis lectores habrán alcanzado a ver en ciertas despensas, junto a muchos otros alimentos frescos o en conserva, una enorme vejiga de cerdo que, habiendo sido preparada y llenada con grasa animal caliente y fluida, pendía de de un gancho clavado en las vigas. Y ¿cómo estoy tan seguro de que la manteca cántabra era de origen “adiposo” y no lácteo?. Pues, sencillamente, porque nos lo dice el etnónimo. En cántabro encontramos la presencia en primer lugar de la voz ganta, “manteca de puerco dura y salada y toda grasa de animal o enjundia”, según el Dic. Retana, que recoge las variantes gantz, manteca; gantzagi, idem; gantzatu, untar, ungir, etc. Observemos de nuevo (bien reciente está la publicación de Carrodilla < garro) la ambivalencia de las oclusivas, en este caso velar, que en el diccionario aparece con velar sonora (forma manifiesta) y en cambio, en el topónimo, aparece la velar sorda (forma oculta kanta). En segundo lugar, tras kanta, encontramos una voz sumamente conocida como borro (Borrastre, Brocoló, Boronat, etc.), “cordero grande castrado” o bien “carnero de un año”. El enlace no sigue la regla fundamental de la aglutinación, la elipsis al final del primer término, pues se formaría un grupo consonántico –ntb- imposible; procede, pues, la yuxtaposición necesaria. Ahora bien, la fuerza de compresión interna sigue latente y buscará un nuevo expediente para manifestarse y conseguir su objetivo: la síncopa de vocal /o/ tras la oclusiva /b/, seguida aquélla de /r/ y de igual vocal: b(o)rro > bro. En lo semántico, la indefinición que comporta ganta/kanta desaparece con la cita en concreto de una especie animal como el carnero. Así pues, cántabro, muy lacónicamente, se identifica como “manteca de carnero”.
Entradas relacionadas
Desarrollo: Interesa.es
© Bienvenido Mascaray bmascaray@yahoo.es